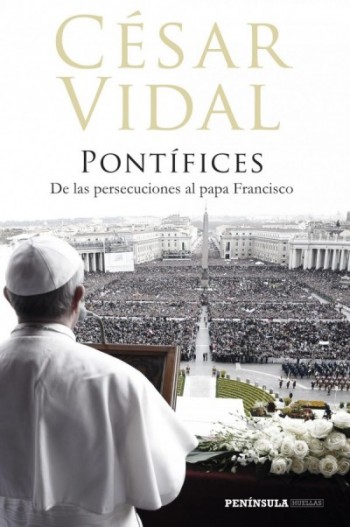
Hace ya algo más de una década se publicaba en España mi Diccionario de papas. Era una obra que pretendía suplir un vacío en el ámbito literal de habla española al ofrecer al lector un libro de referencia cuya perspectiva era fundamentalmente histórica. Contaron aquellas páginas con una aceptación notable que permitió su reedición en repetidas ocasiones, pero, como era de suponer, el texto quedó atrasado con el paso de los años. Durante este tiempo, no sólo se ha producido el fallecimiento del pontífice más importante del s. XX, sino también su sucesión en un personaje de notable relevancia ya que por primera vez desde el Renacimiento es un intelectual de sólido prestigio el que ocupa el trono papal. No hace falta que indique que en la década más que dilatada que media entre aquel trabajo y el presente, la Historia de los papas no sólo no ha dejado de tener interés sino que acaso lo ha incrementado. Las razones al respecto son abundantes aunque la primera para católicos y no-católicos es la de la propia excepcionalidad del papado. En un mundo que progresivamente se empequeñeciendo y en el que las monarquías parecen un fenómeno cada vez más minoritario e incluso destinado a extinguirse causa asombro al historiador la existencia de una que se pretende de derecho divino y cuya trayectoria resulta ya cercana a los dos milenios. Considerado por los católicos como el Vicario de Cristo en la tierra – un título que no fue utilizado por el papa antes de 1215 durante el pontificado de Inocencio III- infalible - pese a que tal creencia sólo recibió categoría de dogma a finales del s. XIX y había sido condenada en 1324 como “diabólica” por el papa Juan XXII - y elegido por el Espíritu Santo, el papa es la cabeza del único Estado - el Vaticano - que tiene probabilidades ciertas de no convertirse en república durante los próximos siglos.
No se trata sólo de eso. Mientras que las monarquías, sin excluir a las teocracias orientales, han ido perdiendo competencias de manera irreversible desde finales del s. XVIII, el papado posiblemente es la única que ha ido acumulándolas de manera ininterrumpida desde el s. V hasta la actualidad. Su historia, de manera particular aunque no total, es el desarrollo de una evolución que, a partir de la Edad Media, se dirigió a convertir al obispo cristiano de Roma en el monarca con mayor poder del orbe, un poder que no sólo ha de calibrarse en términos espirituales sino también políticos, económicos y sociales.
La presente obra está dedicada al estudio histórico de los papas. No es una Historia del cristianismo ni tampoco de la iglesia católica. Tan sólo recoge las biografías de los diferentes papas acompañándolas con referencias explicativas a sus contextos históricos y espirituales, y algunos textos seleccionados. Si el autor logra acercar a los lectores a esa trayectoria histórica tan sin paralelos, se dará por más que satisfecho.
1. La Era de las persecuciones
Poco sabemos de los obispos de Roma pertenecientes a los primeros siglos. Las listas más primitivas ni siquiera incluyen a Pedro, el pescador discípulo de Jesús. Esto, unido al testimonio del Nuevo Testamento, obliga a pensar que nunca fue obispo de la comunidad cristiana asentada en Roma. Pablo no lo menciona en la epístola dirigida a la misma - algo incomprensible si Pedro hubiera sido su jefe - y tampoco hace referencia a él en las cartas pastorales (I y II Timoteo, Tito) lo que aún resulta menos comprensible por recoger los últimos momentos de su vida en una prisión romana. A pesar de lo señalado, existe una notable posibilidad de que Pedro muriera mártir durante la persecución desencadenada por Nerón y hasta resulta verosímil que su muerte tuviera como escenario la Roma imperial. Cuando finalmente el apóstol fue introducido en las listas de obispos de Roma obligó a retrasar el lugar de los demás un puesto.
Estos primeros siglos estuvieron marcados por persecuciones intermitentes, por luchas intestinas, por la amenaza de las herejías dirigidas especialmente contra la enseñanza apostólica acerca de Cristo. Cuando concluyeron las primeras en virtud del Edicto de Tolerancia la iglesia de Roma emergió quizá no como la primera del orbe, pero sí como una de las más importantes. A partir de entonces su historia iba a experimentar un vuelco extraordinario.
2. De Constantino a la alianza con el Imperio carolingio
La alianza entre el imperio y la iglesia llevada a cabo por el emperador Constantino tuvo consecuencias radicales sobre ambos. Colectivo radicalmente pacifista cuya historia estaba repleta de mártires ejecutados por ser objetores de conciencia, la iglesia no tardó en asumir la defensa de un imperio sometido a terribles amenazas. En el concilio de Arlés de 314, por primera vez consideró permisible que los cristianos formaran parte de los ejércitos e incluso se censuró su posible deserción. Para la mayoría de las sedes episcopales, la Pax Constantiniana significó la creación de un patrimonio que, en ocasiones, adquiriría una importancia nada despreciable en los años siguientes, pero, sobre todo, una posibilidad sin precedentes de permear una sociedad que en un alto porcentaje continuaba siendo pagana.
Para el obispo de Roma fueron aquellos años de fortalecimiento, aunque su papel en la lucha contra las grandes herejías - relacionadas por regla general con la discusión sobre las dos naturalezas de Cristo – fue secundario en comparación con el de otras sedes episcopales. Ninguno de los grandes concilios ecuménicos - Nicea (325), Constantinopla (381), Éfeso (431), II Constantinopla (553), etc - fue convocado por el obispo de Roma que, generalmente, tampoco asistió a los mismos y, como mucho, fue representado por sus legados.
La caída del imperio romano de Occidente (476) proporcionó, sin embargo, a la sede romana una importancia considerable. El vacío de poder ocasionado por la desaparición del aparato imperial y la necesidad de interlocutores que experimentaban los habitantes del imperio frente a los nuevos reinos bárbaros permitieron al obispo de Roma ir adquiriendo una fuerza social impensable tan sólo unas décadas antes. Sin embargo, no todo el proceso le resultó favorable. Los intentos de reconstrucción del Imperio romano llevados a cabo por el emperador bizantino Justiniano pasaban por someter a la iglesia romana, igual que había hecho con las orientales, a un sistema de relaciones que, convencionalmente, ha recibido el nombre de cesaropapismo y en el cual el poder religioso no pasaba de ser un apéndice del civil. Durante siglos, aunque de manera intermitente, el emperador de Bizancio logró imponer ese control sobre la sede romana y en algún caso debe reconocerse que la presión acabó siendo asfixiante como cuando el papa Vigilio se convirtió en hereje en tema tan trascendente como el cristológico debido a las presiones del emperador romano de Oriente. Hasta el s. VIII, durante el reinado de Esteban II (o III según otros cómputos) la elección del papa de Roma tuvo que ser confirmada por el poder político para resultar válida. A fin de cuentas, en el sistema cesaropapista, las sedes episcopales eran siempre la parte más débil sometida a la más fuerte. No cabe duda de que el fenómeno sorprende desde la perspectiva actual, pero no deja de ser totalmente comprensible en un período histórico en que el título de papa no era exclusivo de la sede romana sino que se aplicaba también a otros obispos como el de Alejandría. Como es sabido, el proyecto justinianeo de reconstruir el imperio romano en Occidente fracasó y de esa manera la Roma papal pudo sustituir históricamente ala Roma imperial. No sólo eso. Crecientemente, fue encontrado un valedor más cercano geográfica y espiritualmente a su cosmovisión.
3. De la alianza con el Imperio carolingio a la exclusividad del primado
El nuevo impulso histórico experimentado por el pontificado derivó nuevamente de la acción imperial, pero esta vez el emperador no vino de Oriente sino del Norte. A mediados del s. VIII, el obispo de Roma había comprendido la importancia que estaba cobrando un nuevo reino, el franco, del que surgiría finalmente el imperio de los carolingios. En 754-56, el franco Pipino amplió el patrimonio de san Pedro. En el siglo siguiente, Carlomagno fue coronado emperador por el papa y convirtió su imperio en valedor de la sede romana. Se trataba de una alianza que convenía a ambos, pero que también entrañaba sus riesgos. Visto el fenómeno con la perspectiva que tan sólo proporciona la distancia temporal, poco puede discutirse que el aumento del poder temporal del papado se produjo en paralelo con acciones que merecen una clara censura moral. Por ejemplo, para legitimar la existencia de los territorios pontificios, la Santa Sede llegó a echar mano de la publicación de documentos falsificados a los que los propios historiadores católicos suelen denominar “fraudes píos”. Cerca del 850, comenzaron a circular las Falsas Decretales en las que, supuestamente, se encontraba recogido un conjunto de privilegios relativos a la sede romana. De una época anterior fue la Donación de Constantino, un documento supuestamente entregado por Constantino al papa Silvestre (314-35), en virtud del cual el emperador habría concedido al papa la primacía de todas las sedes. En el Renacimiento, serían los propios autores católicos los encargados de mostrar la falsedad de esos documentos y de clamar, con éxito, contra su utilización. Sin embargo, durante la Edad Media su éxito no pudo resultar más evidente. En el 998 se censuró al arzobispo de Milán por atreverse a seguir utilizando el título de papa. En el 1073, el título quedó limitado en exclusiva al obispo de Roma y así ha permanecido hasta el siglo actual. Con todo, el éxito temporal tuvo una tremenda contrapartida en el deterioro espiritual. Los siglos X y XI fueron testigo de un debilitamiento, fruto de notables corrupciones, de la institución papal. Durante estos siglos, los obispos de Roma fueron elegidos según la voluntad de familias romanas como los Tusculanos o los Crescencios o designados de acuerdo con el capricho del emperador hasta el punto de que tan sólo Enrique III (1039-56) llegó a nombrar a cuatro papas. No fue, por desgracia, tampoco extraño el caso de papas derribados de su trono por la fuerza de las armas ni el de pontífices que lograron la elección recurriendo a la violencia para imponerse a sus rivales. Sin embargo, de nuevo visto con la perspectiva que sólo da la Historia, este período de dos siglos aproximadamente aparece como una pausa en el curso de influencia creciente del papa. A finales del s. XI, Gregorio VII (1073-85) decretó en virtud de su Dictatus papae que nadie podía salvarse si no estaba sometido al obispo de Roma - una afirmación absolutamente inconcebible en el milenio previo y que escasísimos católicos defenderían en la actualidad - y uno de sus sucesores, Pascual II (1099-1118) se permitió incluso anunciar la Primera Cruzada. A esas alturas, el obispo de Roma acababa de convertirse, tras una evolución de siglos, en un soberano extraordinariamente poderoso. En 1215, siendo papa Inocencio III, añadió un nuevo título a los ya utilizados por sus predecesores. Desde ese año, el papa fue denominado Vicario de Cristo.
4. De las crisis medievales a la Contrarreforma
Los s. XII y XIII fueron escenario de continuos enfrentamientos entre el papa y los diversos poderes políticos, pero la Santa Sede demostró un vigor al menos similar al de la mayoría de sus adversarios. Provista de la formidable arma de la excomunión - los súbditos cuyos señores eran sometidos a esta sanción quedaban desligados del juramento de fidelidad – y envuelta en una dinámica de enfrentamiento con un poder imperial que podía llegar a ser amenazante incluso en un sentido físico, la panoplia de pretensiones papales fue en progresivo aumento. En 1302, Bonifacio VIII (1294-1303) publicó la bula Unam sanctam en la que no sólo volvió a insistir en el hecho de que era imposible salvarse sin estar sometido al romano pontífice sino que además afirmaba la superioridad del papa sobre el monarca incluso en el plano del poder temporal. El paso dado por Bonifacio VIII fue la lógica consecuencia de los pontificados anteriores, pero, al mismo tiempo, y, de nuevo, la perspectiva histórica es esencial para analizar el fenómeno, constituyó el prólogo de una serie de crisis que dañarían, de manera que hoy nos parece casi increíble, el prestigio del papado en los siglos venideros. Una de las claves para entender ese fenómeno, fue el deseo de la Santa Sede de encontrar un contrapoder político en el que encontrar apoyo para enfrentarse al imperio. Ciertamente, acabó encontrándolo en el rey de Francia, pero las consecuencias sólo pueden calificarse de nefastas. La dependencia de la monarquía gala fue haciéndose cada vez mayor hasta que en 1305, fue elegido papa Clemente V, un pontífice abiertamente pro-francés que cuatro años después fijó su sede en Aviñón. Comenzaba así lo que se ha dado en llamar la Cautividadbabilónica de la iglesia. Por más de setenta años, la Santa Sede residió en Aviñón y se convirtió prácticamente en un departamento de la monarquía francesa. Los papas de este período - no pocas veces mecenas cultos y generosos - fueron todo menos pastores espirituales de la asombrada catolicidad.
Para colmo de males, al papado de Aviñón le siguió el Gran Cisma de Occidente (1378-1417). En medio del escándalo de las naciones católicas de Europa, llegó a haber dos – e incluso tres - papas simultáneos que se excomulgaban y anatematizaban recíprocamente. La institución parecía haber entrado en una crisis donde fueron numerosos los observadores que la llegaron a identificar con el anticristo profetizado en las Escrituras. ¿Acaso – se preguntaban los que proferían la terrible acusación, el papado no se había colocado en lugar de Cristo y con sus mismas pretensiones, pero con una conducta completamente censurable? El hecho de que tan pavoroso interrogante fuera formulado no sólo por herejes sino también por eruditos y religiosos pone de manifiesto el deterioro de la imagen de una institución que vivía en paralelo a algunas de las grandes realizaciones artísticas e intelectuales de la Historia del género humano. No puede extrañar que el temor a la aparición de un nuevo papa hereje - como lo habían sido Vigilio, Honorio o Liberio – comenzara a extenderse como una mancha de aceite en el seno de la cristiandad. Si el católico del s. XXI puede rechazar esa posibilidad apoyado en el dogma de la infalibilidad papal, el de los s. XIV y XV no contaba ni lejanamente con semejante posibilidad. En 1324, el papa Juan XXII había declarado en su encíclica Qui Quorundam que la infalibilidad papal era una creencia diabólica. No es de extrañar, por lo tanto, que las tesis conciliaristas – que afirmaban, apelando a los ejemplos de los primeros siglos, la superioridad del concilio universal sobre el papa - cobraran un auge extraordinario y que, finalmente, la solución al terrible Cisma procediera no de ninguno de los diferentes papas sino de un concilio que los destituyó y que procedió a elegir a otro nuevo. Pero si en 1378 concluyó afortunadamente el Cisma no puede decirse lo mismo de los demás problemas de carácter espiritual que aquejaban a la iglesia occidental. Los papas del Renacimiento se convirtieron en auténticos paradigmas de la corrupción, el nepotismo, la codicia y la guerra. En absoluto, resulta exagerado afirmar que estaban más cerca en su comportamiento de los gobernantes italianos de la época que de las enseñanzas del Maestro. Triste es decirlo, pero sólo la labor de mecenazgo desarrollada por alguno de ellos parece haber redimido, siquiera en parte, su legado histórico. En términos espirituales, la necesidad de una reforma en el seno de la iglesia católica era algo proclamado desde todas las instancias en un amplio abanico que iba desde monarcas como Isabel la católica a intelectuales como Erasmo de Rotterdam, Alfonso de Valdés y Tomás Moro, pasando por eclesiásticos como el hispano cardenal Cisneros. La iglesia occidental necesitaba una reforma en profundidad y la necesitaba ya y, desgraciadamente, los intentos articulados a finales del s. XV – como el isabelino ya mencionado – habían fracasado de manera prácticamente generalizada. Con todo, cuando finalmente el fenómeno estalló – que no se inició - en el reinado de León X (1513-1521) en relación con las tesis sobre las indulgencias escritas por un monje agustino llamado Martín Lutero, la sorpresa cundió por las cancillerías y las poblaciones europeas. Al gigantesco reto que significaba una concepción espiritual que desafiaba al papado basándose en la fórmula de “Solus Christus, Sola fides, Sola Scriptura” (Sólo Cristo, sólo la fe, sólo la Biblia), el papado no respondió inicialmente más que con la exigencia al poder civil para que utilizara la represión, un método que le había dado magníficos resultados a la hora de combatir a los herejes y disidentes medievales desde los valdenses a Huss pasando por Wycliffe. Esta vez, sin embargo, el intento papal fracasó en toda regla.
5. De la Contrarreforma a la Era de la Modernidad
Sólo cuando el papado decidió combatir a la Reforma uniendo la Inquisición y las nuevas órdenes religiosas (jesuítas, carmelitas reformados, etc), la fuerza militar de España con la captación de reyes y nobles, el celo misionero con la reforma moral interior, pudo obtener logros notables. Los países latinos permanecieron en bloque al lado de Roma - aunque en algún caso como Francia el resultado de la lucha resultara indeciso durante años - y lo mismo sucedió con el sur de Alemania o Polonia. La derrota fue considerable, pero, en buena medida, vino compensada por la expansión que el catolicismo experimentó durante las siguientes décadas merced al crecimiento de los imperios ultramarinos de España y Portugal. Era algo lógico si se tiene en cuenta que el mismo continente americano había quedado dividido entre estas dos potencias en virtud de diversas bulas promulgadas por el Romano pontífice.
De aquel enfrentamiento con la Reforma se derivaron para el papado pérdidas que no fueron sólo de carácter territorial y espiritual. Cuando en 1648, concluyó la Guerra de los Treinta Años, resultó obvio que la Santa Sede había entrado en una fase de declive como poder político. No se sentó a la mesa de las negociaciones ni tampoco pudo imponer su postura contraria a la libertad religiosa. La misma quedó consagrada, de manera más o menos amplia, en toda la Europaprotestante. En la católica, el reconocimiento pleno de ese derecho fundamental tendría que esperar hasta el concilio Vaticano II, pero antes de que llegara ese momento, la Santa Sede tendría que hacer frente a desafíos en nada inferiores a los planteados por el agresivo imperio, la monarquía francesa o las corruptas familias romanas durante la EdadMedia.
6. De la Era de la Modernidad a la actualidad
Los siglos siguientes se presentaron pletóricos de peligros para una monarquía, la papal, que, a la vez, debía controlar los deseos de fiscalización eclesial de los monarcas absolutistas e ilustrados y enfrentarse con los peligros que representaban la masonería o el liberalismo. En los últimos años del s. XVIII, el papado comenzó a perder los territorios que componían los Estados pontificios e incluso a ver cómo la existencia de los mismos se cuestionaba de manera frontal. Un proceso de consolidación como Estado que había durado mil años, que parecía irreversible, aún más que se identificaba con la voluntad divina y con el buen desempeño de las labores del Vicario de Cristo, comenzaba a desmoronarse. Los sucesivos papas intentaron llegar a un “modus vivendi” con Napoleón, el nuevo emperador que osó coronarse a si mismo tras obligar al papa a asistir a la ceremonia. Sin embargo, pronto comprendieron que la empresa no sería fácil y que, desde luego, no concluiría con la derrota del Corso. El nacionalismo, el liberalismo, las sociedades secretas se convirtieron en adversarios de la Santa Sede que, en el enfrentamiento con ellos, fue cosechando una derrota tras otra. En 1861, en virtud del proceso de unificación italiana – un verdadero paradigma de la conjunción de las tres instancias mencionadas - el poder territorial del papa quedó limitado de manera dramática a la ciudad de Roma. En 1870, el territorio de los Estados pontificios se vio reducido al Vaticano. La respuesta papal fue directa y contundente. Ese mismo año, en el curso del concilio Vaticano I, se definió el dogma de la infalibilidad papal a pesar de los precedentes de los papas herejes y de las declaraciones pontificas en contra de la infalibilidad papal o a favor de la superioridad del concilio. El resultado fue un nuevo cisma en el seno de la iglesia católica, pero quizá también el fortalecimiento de una institución que no había dejado de retroceder en su influencia por espacio de más de un siglo. Con todo, de nuevo recurriendo a la perspectiva que proporciona el tiempo, hay que preguntarse si la desaparición de los Estados pontificios, lejos de ser una desgracia como se pensó en su día, no fue una verdadera bendición para la Santa Sede.
El siglo XX fue especialmente difícil para el género humano y no podía ser de otra manera para la Santa Sede. A la terrible amenaza del comunismo impulsado desde la URSS se sumó en los años treinta la del nacional-socialismo alemán. Poco puede sorprender que el Vaticano intentara contener a unos y a otros y que la tarea – llevada a cabo en paralelo a las peores persecuciones de la Historia – no resultara fácil. Desde la guerra de los cristeros en México a las persecuciones maoístas pasando por la terrible sangría en mártires que significó la revolución rusa o la guerra civil española, la Santa Sede, definitivamente privada de poder temporal, contemporizó, pactó y se enfrentó con desafíos terribles obteniendo resultados diversos.
Con el trasfondo de fenómenos como la caída del muro de Berlín y el fracaso irreversible de los sistemas socialistas - un episodio con el que se ha relacionado de manera notablemente exagerada la figura de Juan Pablo II – de la globalización y del papel creciente de naciones desarrolladas en una tradición no-cristiana, de un Islam agresivo y amenazante y de un laicismo fanático y excluyente, el papado se acerca a su tercer milenio de existencia. Cuestionado por algunos sectores del catolicismo – que en la mayor parte de los casos se han agostado en el curso de las dos últimas décadas - la perspectiva histórica le obliga a contemplar el presente con no pocas inquietudes aunque eso no descarte la esperanza del futuro. A diferencia de las otras monarquías, la papal tiene la firme confianza de que no concluirá a consecuencia de acción humana alguna y hacia esa meta encamina precisamente sus actos.









