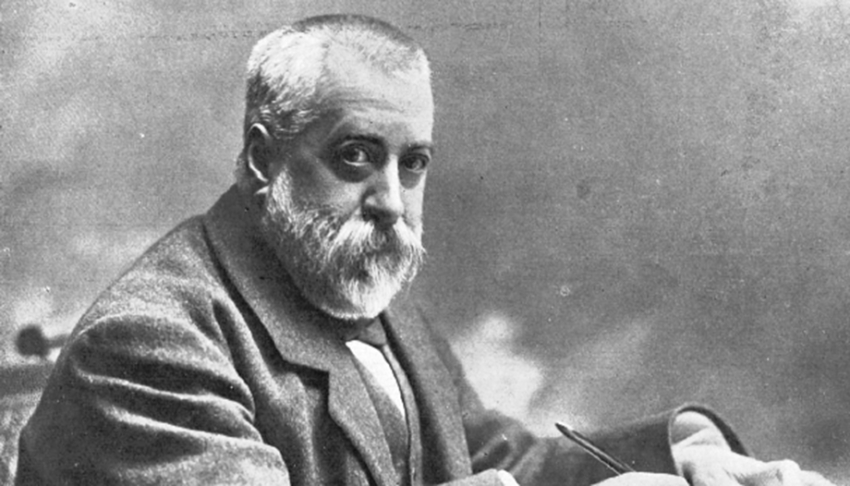Que los católicos – comenzando por el papa y los obispos - no se sentían a gusto con un régimen que no permitiera la configuración de un estado eclesial dentro del estado no sólo era obvio a finales del siglo XIX sino que, por añadidura, resultaba coherente con la trayectoria histórica de la institución eclesial. Cuestión aparte es que, al mismo tiempo, supieran cómo articular esa especie de Arcadia feliz de carácter teocrático que identificaba con tanta facilidad lo intolerable, pero que no se mostraba igualmente hábil a la hora de delimitar el perfil de lo deseable en términos positivos. A partir de 1881, si algo quedó de manifiesto en la escena política española es que la iglesia católica podía ser apocalíptica en sus interpretaciones de la realidad, pero, a la vez, era incapaz de articular un modelo, el que fuera, que los mismos fieles pudieran seguir de manera significativa. Posiblemente esa circunstancia explique su capacidad para la agitación y la crítica destructiva, pero también su absoluta esterilidad a la hora de pensar en soluciones para los problemas de la nación. De ese terreno yermo para el desarrollo político que significaba el catolicismo surgirían dos frutos muy significativos por su carácter anti-liberal. El primero fue un conjunto de intentos por someter aún más a España a la férula de la iglesia católica y el segundo, los nacionalismos catalán y vasco que actuarían como eficaz contrapeso frente a la tesis liberal de articular una nación moderna de ciudadanos libres e iguales. Examinaremos ahora el primer fruto y dejaremos el surgimiento de los nacionalismos para una entrega ulterior.
Las dos últimas décadas del siglo XIX se vieron envenenadas por la cuestión religiosa no porque hubiera una política de ataque a la iglesia católica – los liberales que intentaron impulsar algunas libertades no del gusto de los obispos no tardaron en ser derribados del poder mediante el sistema de turno de partidos – sino porque los distintos grupos católicos se enfrentaron entre ellos al mismo tiempo que intentaban imponer sus consignas sobre el conjunto de la población. Aunque los carlistas fueron derrotados en el campo de batalla y nunca llegaron a ejercer su influencia sobre una capital – una circunstancia bien significativa – no dejaron de aportar extraordinarios agitadores a la causa católica. Fue el caso de Cándido Nocedal y de su hijo Ramón que lograron convertir su periódico El Siglo Futuro en un faro de propaganda. Inspirados por Donoso Cortés, los Nocedal pintaban un cuadro apocalíptico de la sociedad a punto de despeñarse a causa de ideologías como el liberalismo, el republicanismo, el socialismo o el anarquismo y apuntaban al sometimiento absoluto del estado a la iglesia católica como única salida. Los Nocedal seguían la misma línea de escandalosa manipulación histórica de la que hizo gala en 1880-1, Marcelino Menéndez Pelayo con su Historia de los heterodoxos españoles donde se identificaba la grandeza de España con la época de los Austrias; y la causa de su elevación nacional con un catolicismo que la había convertido en “martillo de herejes”. La obra de Menéndez Pelayo – profundamente repulsiva para cualquiera que respete la libertad del distinto – proporcionó munición al catolicismo durante décadas, pero no dejaba de constituir un análisis perverso de la Historia. De hecho, pretendía elevar las causas reales de la decadencia española y de la pérdida del imperio a categoría de ejemplo para el futuro. Para colmo, tanto los Nocedal como Menéndez Pelayo pretendían eximir de la menor culpa en la decadencia española a la institución que, todavía en esos momentos, era la más poderosa de la nación y arrojar toda la responsabilidad de la menor desgracia a los que cuestionaban, de manera mínima, por añadidura, el control que ejercía sobre la sociedad. El análisis era insostenible entonces y maravilla que todavía, a día de hoy, algunos autores se empecinen en repetirlo. Sin embargo, lo peor no era sólo sus tintes absurdos y demagógicos sino su perfecta inutilidad. El dominio absoluto de la iglesia católica sobre los destinos de España había dado frutos muy amargos y, desde luego, no se había traducido en esa Arcadia feliz y agraria que, un tanto difusamente, gustaban de dibujar estos autores. No más felices fueron otros intentos.
CONTINUARÁ