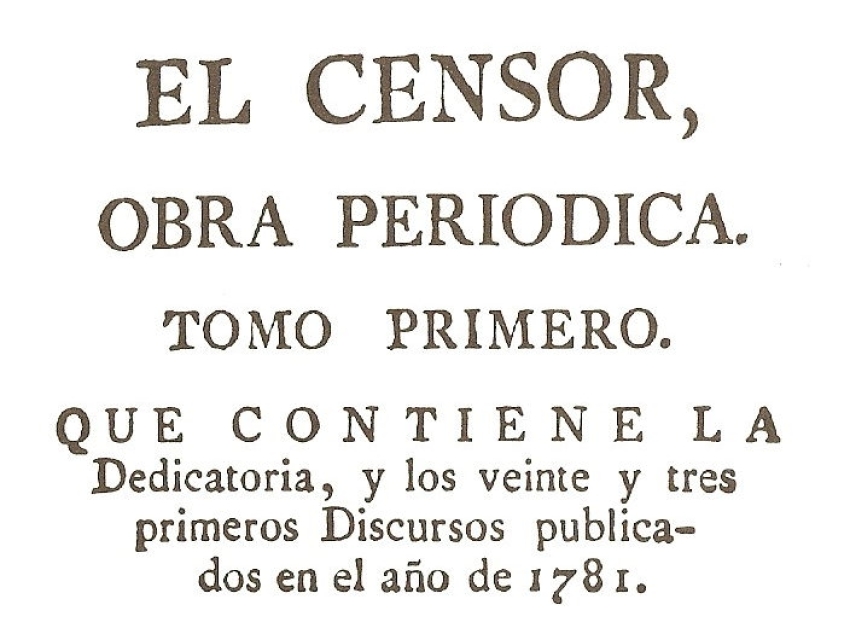En 1781, el abogado madrileño Luis Cañuelo fundó El Censor. Curándose en salud de lo que habían sido otras experiencias anteriores, Cañuelo se comprometía a criticar todo lo que fuera contra la razón siempre que no se lo impidieran “la decencia, la Religión o la política”[2]. Los límites estaban prudentemente trazados para la España de la época, pero la tarea así enunciada resultaba totalmente imposible. De hecho, Cañuelo no tardó en censurar a la nobleza ociosa y clerical ocupada, sobre todo, en ir a misa y dar limosna a los mendigos y, por supuesto, a la iglesia católica. Como otros ilustrados, Cañuelo criticó que se prohibiera la lectura de Descartes y de Newton – que su defensa fuera peligrosa a finales del siglo XVIII en España dice no poco de su estado académico y educativo – y, en un momento determinado, en su discurso setenta y cinco, decidió escribir una utopía donde se narraba la vida en el país de los Ayparchontes. El clero del imaginario lugar se correspondía, de manera fácilmente identificable, con la iglesia católica y Cañuelo señalaba cómo su enriquecimiento lo había distanciado del pueblo. Afortunadamente, un monarca ilustrado, al ver que sólo deseaban proteger sus riquezas, los privó de ellas lo que llevó al clero a recuperar su pureza inicial, recibir nuevamente el amor del pueblo y estimar al sabio rey. Si Cañuelo pensó que el artificio literario lo salvaría de las iras de la iglesia católica, no pudo equivocarse más. El 17 de noviembre de 1785, el gobierno ordenó el secuestro del discurso setenta y nueve que no pasaba de ser una crítica suavemente mordaz de las órdenes religiosas. La causa de la medida represiva venía incubándose, desde luego, tiempo atrás. Para que no quedara duda alguna, el gobierno creó igualmente una nueva comisión de imprentas para juzgar las publicaciones[3]. El destino de El Censor estaba echado aunque Cañuelo, valientemente, intentara resistir hasta el final. Durante algo más de un año, a la vez que publicaba poemas de Jovellanos y de Meléndez Valdés, defendió el liberalismo de Locke. En 1787, El Censor fue cerrado, quizá a instancia de Floridablanca[4]. Al año siguiente, Cañuelo fue juzgado por la Inquisición. Declarado sospechoso leve de herejía, se le prohibió escribir en cuestiones relativas al dogma, la piedad o la devoción[5]. En la práctica, había sido arrancado del mundo del periodismo e infamado públicamente por sus escritos sobre la iglesia católica y su defensa de la Ilustración y la libertad.
Entre 1786 y 1788, otras cuatro publicaciones periódicas sufrieron la suerte de El Censor. La primera – El apologista universal – apareció en 1786 y estaba dirigida por Pedro Centeno, un agustino. El hecho de que se permitiera ridiculizar la literatura religiosa de la época derivó en un proceso inquisitorial en que se le acusó de ateísmo, luteranismo y jansenismo. Obvio resulta que no podía ser culpable a la vez de las tres acusaciones, pero la represión católica deseaba cegar la menor crítica escrita. Finalmente, Centeno fue condenado por sostener que el limbo no era artículo de fe – algo confirmado hace apenas unos años por el papa – y confinado en un convento. Allí se volvió loco, al parecer, por haberse visto obligado a abjurar de tesis en las que creía[6]. No mejor suerte corrió El corresponsal del censor. Redactado en forma de cartas, dirigió sus críticas a la aristocracia y al clero, en especial, costumbres como la de los bailes que se celebraban en los conventos cuando tomaba el velo una novicia[7]. Como no podía ser menos, no tardó en dejar de publicarse. Suerte semejante corrieron otras publicaciones como El Duende de Madrid, a pesar de su insistencia en afirmar que el duende era bueno “christiano católico”. Las Luces estaban reñidas con la iglesia católica - los ejemplos al respecto abundaron – que no estaba dispuesta a ver rivales en el ámbito ideológico. No deja de ser significativo que, en 1784 y 1785, más de una tercera parte de los libros y folletos publicados – ciento sesenta sobre cuatrocientos sesenta – estuvieran relacionados con temas específicamente eclesiales. Por el contrario, la ciencia apenas llegaba a estar representada en un siete por ciento y la industria, las artes y el comercio sumados un tres. Por añadidura, los periódicos se publicaban única y exclusivamente en Madrid. Valladolid sólo conoció uno de 1777 a 1778 y Barcelona, otro de 1772 a 1773. En las tareas de la Ilustración – si como tales se interpreta bastante generosamente la lectura de publicaciones como las citadas o de libros – no participaba más de un uno por ciento de la población, en su mayoría concentrada en Madrid y siempre sujeta a la amenaza de la iglesia católica porque la Inquisición ciertamente no había dejado de actuar.
CONTINUARÁ
[1] Citado por R. Herr, Oc, p. 152.
[2] Citado por R. Herr, Oc, p. 152.
[3] Sempere, Biblioteca, IV, p. 191-2.
[4] Tal es la tesis de A. Alcalá Galiano, Historia de España, V, pp. 317-8.
[5] J. A. Llorente, V, pp. 170-72.
[6] J. A. Llorente, V, pp. 176-80.
[7] Citado por R. Herr, pp. 155-6.