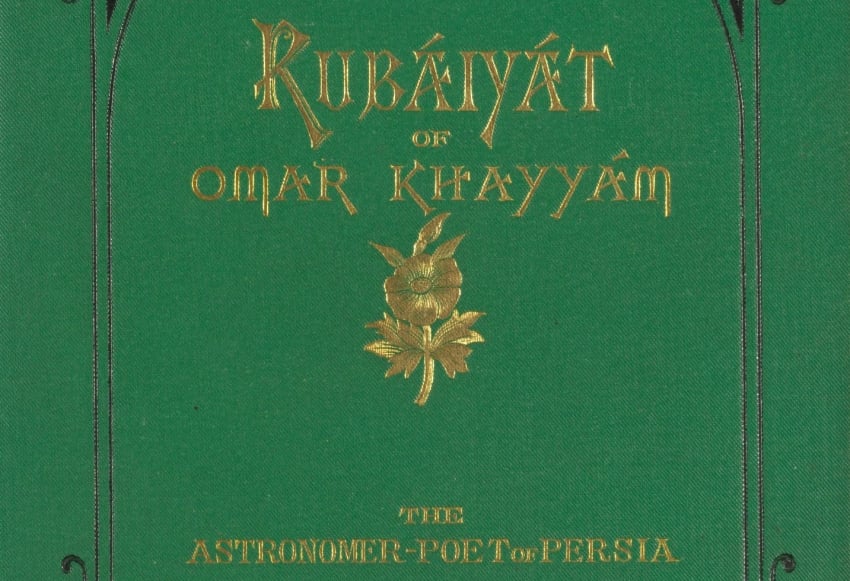Como tantos otros chicos de mi edad, ya había transitado por aquella época por los escritos de Gibrán y Tagore, y me parecía que Jayyam resultaba ahora de lectura obligatoria. Sin embargo, dado que emergía del edulcorado libanés y del lírico indio, Jayyam no me gustó. Contemplé con desagrado que aquel hombre era demasiado cínico, demasiado desencantado, demasiado amargo para mi gusto. Ahora sé que la culpa de aquel desencuentro inicial no la tuvo Jayyam sino yo. Nacido en Nishapur, Persia, Omar Jayyam fue, sobre todo, científico y matemático. Le gustaba escrutar los cielos y perfilar la realidad en categorías mensurables. También le gustaban la belleza, la conversación libre y los buenos caldos. No resulta extraño que en esas circunstancias se sintiera cada vez más infeliz en medio de una corte islámica donde ni la razón ni determinados disfrutes humanos eran lícitos. El resultado fue que Jayyam se fue amargando poco a poco. Uno se lo imagina tomando a escondidas unos sorbos de vino, intentando conciliar el Corán con lo que contemplaba en la bóveda celeste o preguntándose por su papel en las cercanías de un poder despótico. Esa tristeza, acumulada a lo largo de los años, es la que encontramos finalmente en las Rubaiyyat que, por cierto, constituyen una magnífica colección poética De manera bien significativa, pero nada sorprendente, el texto dista mucho de ser ortodoxamente islámico. Se trata más bien de una cadena de gritos de libertad apenas susurrados por el temor a las represalias. Hace años que llegué a la conclusión de que Gibrán era un autor de quinta y de que Tagore estaba más que supravalorado. No se me ocurriría decir lo mismo de Jayyam. A pesar de que se escribió a casi un milenio de distancia, su obra poética ha perdurado con una frescura envidiable pespunteada de trallazos y de bocanadas de esperanza, de lágrimas y de carcajadas.
Jueves, 21 de Noviembre de 2024
Me hallaba a punto de concluir la adolescencia cuando me acerqué `por primera vez a la poesía de Omar Jayyam (c. 1050-1122).